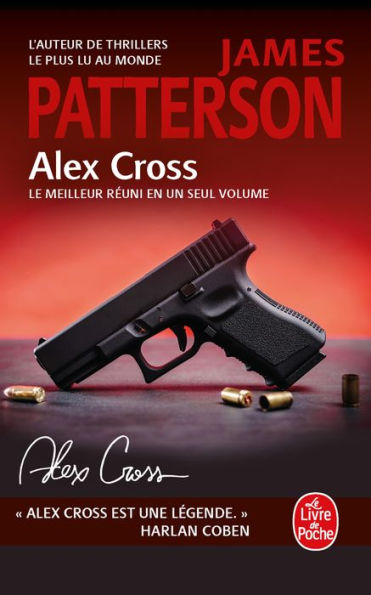eBook
Related collections and offers
Overview
Qui est Alex Cross ? Un homme dont la vie a basculé le jour où sa femme est morte assassinée. Un père de famille dévoué, brillant psychologue et pianiste jazz remarquable. Ses fonctions : inspecteur adjoint au chef de la brigade criminelle de Washington, agent de liaison auprès du FBI, profileur. Autant dire qu’il se trouve dans la ligne de mire de nombreux individus dangereux. Son lot quotidien : kidnappings (Le Masque de l’araignée), traques de psychopathes et autres tueurs fous (Et tombent les filles, Jack et Jill), criminels machiavéliques échappés de prison, as du scalpel (Au chat et à la souris), ou encore jeux de rôle meurtriers sur le net (Le Jeu du furet). Avec son ami d’enfance et coéquipier John Sampson, ce détective pas comme les autres nous embarque dans des affaires captivantes aux multiples rebondissements, qui nous plongent au cœur de la violence et des ténèbres humaines. Une véritable légende du thriller, qui a été incarnée à l’écran par Morgan Freeman et Tyler Perry.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jeanine Parot et Philippe Hupp.

Product Details
| ISBN-13: | 9782253181095 |
|---|---|
| Publisher: | Le Livre de Poche |
| Publication date: | 11/12/2020 |
| Series: | Majuscules |
| Sold by: | Hachette Digital, Inc. |
| Format: | eBook |
| Sales rank: | 1,007,125 |
| File size: | 4 MB |
| Language: | French |
About the Author

Hometown:
Palm Beach, FloridaDate of Birth:
March 22, 1947Place of Birth:
Newburgh, New YorkEducation:
B.A., Manhattan College, 1969; M.A., Vanderbilt University, 1971Website:
http://www.jamespatterson.comRead an Excerpt
Alex Cross
By James Patterson
Grand Central Publishing
Copyright © 2012 James PattersonAll right reserved.
ISBN: 9781455544837
Prólogo
¿Cómo se llama, señor?
THOMPSON: Soy el doctor Thompson, del centro médico de Berkshires. ¿Cuántos disparos oyó usted? CROSS: Muchos disparos. THOMPSON: ¿Cómo se llama, señor? CROSS: Alex Cross. THOMPSON: ¿Respira con dificultad? ¿Siente algún dolor? CROSS: Me duele el abdomen. Lo noto encharcado. Me falta la respiración. THOMPSON: ¿Sabe que le han disparado? CROSS: Sí. Dos veces. ¿Está muerto? ¿El Carnicero? ¿Michael Sullivan? THOMPSON: No sé. Han muerto varios hombres. Vale, chicos, pasadme un Ventimask. Dos vías intravenosas de alto flujo, ¡rápido! Dos litros de suero salino intravenoso. ¡Ya! Señor Cross, vamos a intentar moverlo y llevarlo a un hospital de inmediato. Aguante un poco. ¿Todavía me oye? ¿Sigue usted conmigo? CROSS: Mis hijos… díganles que los quiero.Primera Parte
NADIE VA A QUERERTE NUNCA COMO TE QUIERO YO–1993
Capítulo 1
—ESTOY EMBARAZADA, ALEX.
Recuerdo toda aquella noche con claridad meridiana… Aún hoy, después de tanto tiempo, con todos los años que han pasado, todo lo que ha ocurrido, tantos asesinatos espantosos, homicidios a veces resueltos y a veces no.
Yo estaba de pie en el dormitorio, a oscuras, rodeando suavemente con los brazos la cintura de Maria, mi mujer, con la barbilla apoyada en su hombro. Tenía entonces treinta y un años, y no había sido más feliz en toda mi vida.
Nada se aproximaba ni de lejos a lo que había entre los cuatro, Maria, Damon, Jannie y yo.
Era el otoño de 1993, aunque ahora me parece que hace un millón de años.
Eran también las dos de la mañana pasadas, nuestra pequeña Jannie tenía tos ferina y estaba hecha polvo. La pobrecita había pasado casi toda la noche despierta, casi todas las últimas noches, casi toda su joven vida. Maria mecía suavemente en sus brazos a Jannie, tarareando You Are So Beautiful, y yo rodeaba a Maria con los míos, meciéndola a ella.
Era yo el que se había levantado primero, pero por más trucos que intenté no hubo forma de conseguir que Jannie volviera a dormirse. Maria había aparecido y cogido al bebé al cabo de una hora, más o menos. Los dos teníamos que ir a trabajar temprano. Yo estaba metido en un caso de asesinato.
—¿Estás embarazada?—dije contra el hombro de Maria.
—Mal momento, ¿eh, Alex? ¿Ves mucha tos ferina en tu futuro? ¿Chupetes? ¿Más pañales sucios? ¿Noches como ésta?
—Ésa no es la parte que más me gusta. Andar levantado tan tarde, o tan temprano, o lo que quiera que sea esto. Pero me encanta nuestra vida, Maria. Y me encanta que vayamos a tener otro bebé.
Sin soltar a Maria, encendí la música del móvil que flotaba sobre la cuna de Janelle. Bailamos en el sitio al son de Someone to Watch Over Me.
Entonces me ofreció esa preciosa sonrisa suya, medio vergonzosa, medio bobalicona, igual que la que me había conquistado, tal vez la misma noche en que la vi por primera vez. Nos habíamos conocido en Urgencias del San Antonio, en el curso de una emergencia. Maria había traído a un pandillero que tenía asignado, víctima de un tiroteo. Era una trabajadora social muy entregada, y se mostraba protectora; sobre todo, porque yo era un temido detective de Homicidios de la policía metropolitana, y ella no se fiaba precisamente de la policía. Por otra parte, yo tampoco.
Estreché un poco más mis brazos alrededor de Maria.
—Soy feliz. Eso ya lo sabes. Me alegro de que estés embarazada. Vamos a celebrarlo. Voy a por champán.
—Te va el papel de padrazo, ¿eh?
—Sí. No sé muy bien por qué, pero sí.
—¿Te gusta que te despierten los bebés berreando en mitad de la noche?
—Esto también pasará. ¿Verdad, Janelle? ¡Jovencita, te estoy hablando!
Maria apartó la cabeza del bebé gimoteante y me besó levemente en los labios. Tenía la boca suave, siempre incitante, siempre sexy. Adoraba sus besos; a cualquier hora, en cualquier parte.
Finalmente se liberó de mis brazos.
—Vuelve a la cama, Alex. No tiene sentido que estemos despiertos los dos. Duerme un poco por mí también.
En ese momento, vi algo más en el dormitorio, y me eché a reír, sin poder evitarlo.
—¿De qué te ríes?—Maria sonreía.
Señalé con el dedo y ella también lo vio. Tres manzanas: cada una con un único bocado de niño. Las manzanas estaban colocadas sobre las patas de tres muñecos de peluche, dinosaurios Barney de distintos colores. Descubrimos el juego fantasioso de Damon, que ya gateaba. Nuestro pequeño se había dejado caer por la habitación de su hermana Jannie.
Mientras me dirigía a la puerta, Maria me obsequió de nuevo con su sonrisa bobalicona. Y con un guiño. Susurró… y nunca olvidaré estas palabras suyas:
—Te quiero, Alex. Nadie va a quererte nunca como te quiero yo.
Capítulo 2
A SESENTA Y cinco kilómetros del D.C., en Baltimore, dos matones arrogantes de pelo largo, de veintimuchos años, hicieron caso omiso del letrero de «Sólo socios» y entraron pavoneándose en el club social San Francisco de la calle South High, no lejos del puerto. Ambos individuos iban bien armados y sonreían como un par de cómicos monologuistas.
Había en el club aquella noche veintisiete capos y soldados, jugando a las cartas, tomando grapas y cafés exprés, viendo a los Bullets perder ante los Knicks por la tele. De golpe se hizo un tenso silencio en la sala.
Nadie entraba así como así en el San Francisco de Asís, sobre todo no estando invitados y sí armados.
Uno de los intrusos de la entrada, un hombre llamado Michael Sullivan, saludó al grupo tranquilamente. «Tiene gracia esta mierda—pensaba Sullivan para sí—. Tanto tipo duro italiano, y están todos sentados rumiando». Su compañero, o compare, Jimmy Galati, alias Sombreros, echó un vistazo general a la sala desde debajo del ala de un baqueteado fedora negro, como el que llevaba Squiggy en Laverne & Shirley. El club social era de lo más típico: sillas rectas, mesas de jugar a las cartas, un bar improvisado, italianos asomando entre la carpintería.
—¿Y nuestro comité de bienvenida? ¿No hay banda de música?—preguntó Sullivan, que vivía para la pugna, del tipo que fuera, verbal o física. Siempre había sido así: él y Jimmy Sombreros contra todos los demás, desde que tenían quince años y se escaparon de sus casas en Brooklyn.
—¿Quién coño sois vosotros?—preguntó un soldado de a pie, levantándose de una de las desvencijadas mesas de cartas como un resorte. Debía de medir casi metro noventa, tenía el pelo negro azabache, y andaría por los 100 kilos; era evidente que hacía pesas.
—Mi amigo es el Carnicero de Sligo. ¿No habéis oído hablar de él?—dijo Jimmy Sombreros—. Somos de Nueva York. ¿Habéis oído hablar de Nueva York?
Capítulo 3
EL MAFIOSO PERIPUESTO no reaccionó, pero un hombre de más edad, de traje negro y camisa blanca abotonada hasta el cuello, levantó la mano, un poco como el Papa, y habló muy despacio en un inglés con un acento deliberadamente marcado.
—¿A qué debemos este honor?—preguntó—. Por supuesto que hemos oído hablar del Carnicero. ¿Qué os trae a Baltimore? ¿Qué podemos hacer por vosotros?
—Sólo estamos de paso—dijo Michael Sullivan dirigiéndose al hombre mayor—. Tenemos que hacer un trabajito para el señor Maggione en el D.C. ¿Han oído hablar del señor Maggione, caballeros?
Hubo gestos de asentimiento por toda la sala. El tenor de la conversación sugería de momento que el asunto era decididamente serio. Dominic Maggione controlaba la familia de Nueva York, que controlaba casi toda la Costa Este, por lo menos hasta Atlanta.
Todos los presentes en la sala sabían quién era Dominic Maggione y que el Carnicero era su sicario más despiadado. Se decía que utilizaba con sus víctimas cuchillos de carnicero, bisturís y mazos. Un reportero del Newsday había dicho de uno de sus asesinatos: «Esto no puede ser obra de ningún ser humano». El Carnicero era temido tanto en los círculos de la Mafia como en la policía. De modo que para los presentes en la sala fue una sorpresa que el asesino fuera tan joven y pareciera un actor de cine, con su pelo rubio y sus llamativos ojos azules.
—¿Y qué hay del respeto debido? Oigo mucho esa palabra, pero no veo ningún respeto en este club—dijo Jimmy Sombreros, quien, al igual que el Carnicero, era conocido por amputar manos y pies.
Repentinamente, el soldado que se había puesto en pie hizo un amago, y el Carnicero lanzó un brazo al frente en un visto y no visto. Rebanó al hombre la punta de la nariz, y a continuación el lóbulo de una oreja. El soldado se llevó las manos a ambos puntos de su cara y dio un paso atrás, tan rápido que perdió el equilibrio y cayó violentamente sobre el suelo entarimado.
El Carnicero era rápido y a todas luces tan bueno con los cuchillos como se le suponía. Era como los asesinos sicilianos de los viejos tiempos, y así era como había aprendido a manejar el cuchillo de uno de los soldados viejos del sur de Brooklyn. Demostró un talento natural para las amputaciones y para machacar los huesos. Consideraba estas cosas su sello personal, los símbolos de su brutalidad.
Jimmy Sombreros había sacado una pistola, una semiautomática del calibre 44. Sombreros era también conocido como Jimmy el Protector y le guardaba las espaldas al Carnicero. Siempre.
Ahora Michael Sullivan caminaba despacio por la sala. Tiró de una patada un par de mesas, apagó la tele y desconectó el enchufe de la cafetera. Todo el mundo intuía que iba a morir alguien. Pero ¿por qué? ¿Por qué había soltado Dominic Maggione a este pirado sobre ellos?
—Observo que algunos de ustedes están esperando que monte un numerito—dijo—. Lo veo en sus ojos. Lo huelo. Pues, qué demonios, no quiero decepcionar a nadie.
Súbitamente, Sullivan se agachó sobre una rodilla y apuñaló al soldado herido que yacía allí en el suelo. Lo apuñaló en la garganta y luego en la cara y el pecho, hasta que el cuerpo quedó completamente inerte. Era difícil contar las cuchilladas, pero debieron de ser una docena, probablemente más.
Entonces vino lo más raro. Sullivan se puso en pie e hizo una reverencia sobre el cuerpo del muerto. Como si todo esto no fuera para él más que un gran espectáculo, una simple actuación.
Finalmente, el Carnicero dio la espalda a la sala y echó a andar despreocupadamente hacia la puerta. Sin temor a nada ni a nadie. Sin volver la cabeza, dijo:
—Un placer conocerlos, caballeros. La próxima vez, muestren un poco de respeto hacia el señor Maggione, si no quieren mostrarlo hacía mí y hacia el señor Jimmy Sombreros.
Jimmy Sombreros sonrió a la sala y se ladeó el fieltro.
—Sí, es así de bueno—dijo—. Y os diré una cosa, con la motosierra es aún mejor.
Capítulo 4
EL CARNICERO Y Jimmy Sombreros se estuvieron partiendo el culo de risa en el coche con la visita al club social San Francisco de Asís durante la mayor parte del viaje por la I-95 a Washington, donde tenían un trabajo delicado que hacer al día siguiente, y tal vez al otro. El señor Maggione les había ordenado que hicieran una parada en Baltimore para hacer una demostración. El Don sospechaba que un par de capos locales le estaban metiendo la cuchara. El Carnicero supuso que había hecho bien su trabajo.
Eso formaba parte de su creciente reputación: que no sólo era bueno matando, sino que era tan inexorable como un infarto para un gordo que se alimente de huevos fritos con beicon.
Estaban entrando en el D.C. por la ruta monumental que pasa por el monumento a Washington y otros importantes edificios de mucho copete. «My country ’tis of V», cantaba Jimmy Sombreros con voz más que desafinada.
Sullivan rió con un resoplido.
—Es que eres cojonudo, James, compadre. ¿Dónde coño has aprendido eso? ¿My country ’tis of V?
—En la parroquia de San Patricio, Brooklyn, Nueva York, donde aprendí todo lo que sé de leer, escribir y hacer cuentas y donde conocí a ese hijoputa chiflado llamado Michael Sean Sullivan.
Al cabo de veinte minutos, habían aparcado el Grand Am y se habían unido al desfile nocturno de la juventud que iba de aquí para allá por la calle M de Georgetown. Un montón de «pringaos» universitarios pasmados, más Jimmy y él, «un par de brillantes asesinos profesionales», pensó Sullivan. Así que, ¿a quién le estaba yendo mejor en la vida? ¿Quién estaba triunfando y quién no?
—¿Alguna vez has pensado que deberías haber ido a la universidad?—preguntó Sombreros.
—No podía permitirme el recorte del sueldo. Con dieciocho tacos, ya estaba ganando 75.000 dólares. ¡Además, me encanta mi trabajo!
Hicieron parada en el Charlie Malone’s, un garito local popular entre la población universitaria de Washington por alguna razón que Sullivan no acertaba a imaginar. Ni el Carnicero ni Jimmy Sombreros habían pasado del instituto, pero ya dentro del bar, Sullivan entabló conversación sin ningún problema con un par de alumnas de escuela mixta que no tendrían más de veinte años, probablemente dieciocho o diecinueve. Sullivan leía mucho y se acordaba de casi todo, así que podía hablar prácticamente con cualquiera. Su repertorio de esta noche incluía los tiroteos contra soldados americanos en Somalia, un par de películas recientes de éxito y hasta un poco de poesía romántica: Blake y Yeats, lo que pareció encandilar a las jóvenes estudiantes.
Además de con su encanto, no obstante, Michael Sullivan contaba con un gran atractivo físico y era consciente de ello: delgado pero fibroso, metro ochenta y cinco, melenita rubia, una sonrisa capaz de deslumbrar a cualquiera con quien decidiera utilizarla.
De modo que no le sorprendió que Marianne Riley, de veinte años, nacida en Burkittsville, Maryland, empezara a ponerle unos ojitos de cordero no demasiado sutiles y a tocarlo como hacen a veces las chicas lanzadas.
Sullivan se inclinó hacia la muchacha, que olía a flores silvestres.
—Marianne, Marianne… había una canción con la melodía del calipso. ¿Te suena? ¿«Marianne, Marianne»?
—Debe de ser de antes de que yo naciera—dijo la chica, pero a continuación le guiñó un ojo. Tenía unos ojos verdes espectaculares, labios rojos y carnosos, y llevaba un lacito de tela escocesa monísimo plantado en el pelo. Sullivan había tenido una cosa clara de inmediato: Marianne era una pequeña calientapollas, cosa que ya le parecía bien. A él también le gustaban los jueguecitos.
—Ya veo. Y el señor Yeats, el señor Blake, el señor James Joyce, ¿no son de antes de que tú nacieras?—la vaciló, con su sonrisa irresistible brillando al máximo. Entonces tomó la mano de Marianne y la besó delicadamente. Tiró de ella levantándola del taburete y, agarrándola, dio una graciosa vuelta al ritmo de la canción de los Rolling que sonaba en la sinfonola.
—¿Adónde vamos?—preguntó ella—. ¿Adónde se cree que vamos, caballero?
—No muy lejos—dijo Michael Sullivan, Señorita.
—¿No muy lejos?—le interpeló Marianne—. ¿Qué quiere decir eso?
—Ya lo verás. No te preocupes. Confía en mí.
Ella se echó a reír, le dio un besito en la mejilla y siguió riéndose.
—En fin, ¿cómo resistirme a esos letales ojos tuyos?
Capítulo 5
MARIANNE ESTABA PENSANDO que en realidad no quería resistirse a ese tío tan guapo de Nueva York. Además, dentro de aquel bar de la calle M estaba a salvo. ¿Cómo iba a pasarle nada malo ahí dentro? ¿Qué truco podía intentar nadie? ¿Poner la última de los New Kids on the Block en la sinfonola?
—No me gusta mucho estar bajo los focos—iba diciendo él, conduciéndola hacia el fondo del bar.
—Te crees el nuevo Tom Cruise, ¿verdad? ¿Siempre te da resultado esa enorme sonrisa tuya? ¿Te sirve para conseguir todo lo que quieres?—preguntó ella.
Pero también le sonreía, desafiándolo para que pusiera en juego sus mejores artes.
—No sé, M. M. A veces funciona bastante bien, supongo.
Entonces la besó en la penumbra del pasillo del fondo del bar, y el beso estuvo todo lo bien que Marianne podía esperar, más bien dulce, de hecho. Decididamente más romántico de lo que se hubiera imaginado. Él no aprovechó para intentar meterle mano, cosa que a ella a lo mejor tampoco le habría importado, pero esto estaba mejor.
—Uuuh—exhaló y agitó la mano ante su cara como abanicándose. Lo hizo de broma, sólo que no del todo en broma.
—Hace mucho calor aquí, ¿no crees?—dijo Sullivan, y la sonrisa de la estudiante floreció de nuevo—. ¿No te parece que estamos muy apretados?
—Lo siento, no voy a salir de aquí contigo. Esto ni siquiera es una cita.
—Lo entiendo—dijo él—. En ningún momento he pensado que te vendrías conmigo. Ni se me ha pasado por la cabeza.
—Por supuesto que no. Para eso eres todo un caballero.
Él volvió a besarla y el beso fue más profundo. A Marianne le gustó que no se rindiera a las primeras de cambio. Pero daba lo mismo: no se iba a ir con él a ninguna parte. Ella no hacía esas cosas, nunca; bueno, al menos hasta entonces.
—Besas bastante bien—dijo—, eso tengo que admitirlo.
—Tú no te defiendes mal—dijo él—. A decir verdad, besas de miedo. Ha sido el mejor beso de mi vida—la vaciló.
Sullivan se reclinó con todo su peso sobre una puerta… y de pronto entraron trastabillando en el servicio de caballeros. Entonces Jimmy Sombreros se acercó a vigilar la puerta desde el exterior. Siempre le cubría las espaldas al Carnicero.
—No, no, no—dijo Marianne, pero no podía dejar de reírse de lo que acababa de pasar. ¿El servicio de caballeros? Resultaba muy gracioso, un poco raro, pero gracioso, del tipo de cosas que uno hace cuando está en la universidad.
—Crees en serio que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿verdad?—le preguntó.
—La respuesta es sí. La verdad es que acostumbro a hacer lo que me apetece, Marianne.—De pronto había sacado un bisturí y sostenía su filo cortante y reluciente muy cerca de su garganta, y todo cambió en un abrir y cerrar de ojos—. Y tienes razón, esto no es una cita. Ahora no digas ni una palabra, Marianne, o será la última que pronuncies en tu vida, te lo juro por los ojos de mi madre.
Capítulo 6
—YA HAY SANGRE en este bisturí—dijo el Carnicero en un susurro ronco, destinado a volverla loca de miedo—. ¿La ves?—Entonces se tocó los vaqueros por la zona de la entrepierna—. Pues esta cuchilla no hace tanto daño.—Blandió el bisturí ante los ojos de la chica—. Pero esta otra duele un montón. Puede desfigurar tu cara bonita de por vida. Y no estoy vacilando, universitaria.
Se bajó la bragueta y apretó el bisturí contra la garganta de Marianne Riley, pero sin cortarla. Le levantó la falda y le bajó las braguitas azules de un tirón. Dijo:
—No quiero cortarte. Eres consciente de eso, ¿no?
Ella apenas podía articular palabra.
—No lo sé.
—Tienes mi palabra, Marianne.
Entonces empujó con suavidad, introduciéndose en la estudiante lentamente, evitando hacerle daño con una embestida. Sabía que no debía quedarse allí mucho rato, pero se resistía a renunciar a sus prietas interioridades. «Qué demonios, no volveré a ver a Marianne, Marianne después de esta noche».
Al menos fue lo bastante lista como para no llorar ni tratar de resistirse con las rodillas o las uñas. Él, cuando hubo rematado la faena, le enseñó un par de fotografías que llevaba encima sólo para asegurarse de que ella entendiera su situación, de que la entendiera perfectamente.
—Tomé estas fotos yo mismo. Mira las fotos Marianne y escucha, no debes hablar nunca de esta noche con nadie, pero especialmente no con la policía. ¿Me has entendido?
Ella asintió con la cabeza, sin mirarlo.
Él prosiguió:
—Necesito que pronuncies las palabras, niñita. Necesito que me mires, por mucho que te duela.
—Entendido—dijo ella—. Nunca se lo contaré a nadie.
—Mírame.
Levantó la vista y sus miradas se encontraron, y la transformación que se había obrado en ella era asombrosa. Sullivan vio miedo y odio, y era algo de lo que disfrutaba. El porqué era una historia muy larga, una historia sobre crecer en Brooklyn, un asunto entre padre e hijo que prefería guardarse para sí.
—Buena chica. Te parecerá raro que diga esto, pero me gustas. Quiero decir que siento afecto por ti. Adiós, Marianne, Marianne.—Antes de salir del lavabo, rebuscó en el bolso de la muchacha y cogió su cartera—. Es un seguro—dijo—. No hables con nadie.
Entonces, el Carnicero abrió la puerta y se marchó. Marianne Riley se permitió desplomarse sobre el suelo del lavabo, temblando de pies a cabeza. Nunca olvidaría lo que acababa de ocurrir, especialmente, aquellas terroríficas fotos.
Capítulo 7
—¿QUIÉN ANDA LEVANTADO tan de buena mañana? Vaya, bendito sea Dios, pero mira quién es. ¿Estoy viendo a Damon Cross? ¿Y no es aquella Janelle Cross?
Mamá Yaya llegó puntualmente a las seis y media para cuidar de los críos, como hacía cada día de entre semana. Cuando irrumpió por la puerta de la cocina, yo estaba dándole a Damon copos de avena con una cuchara, mientras Maria sostenía a Jannie para que eructase. Jannie estaba llorando otra vez, malita, la pobre.
—Son los mismos niños que estaban levantados a mitad de la noche—informé a mi abuela, a la vez que apuntaba con la cuchara rebosante de gachas en la vaga dirección de la gesticulante boca de Damon.
—Damon puede hacer eso él solo—dijo Yaya, resoplando al dejar su fardo sobre la encimera de la cocina.
Parecía que había traído galletas calientes y… ¿caería esa breva?… mermelada casera de melocotón. Además de su surtido habitual de libros para el día. Arándanos para Sal, El regalo de los Reyes Magos, La luna de las buenas noches.
Le dije a Damon:
—Dice Yaya que sabes comer solo, amiguito. ¿Me lo estabas ocultando?
—Damon, coge la cuchara—dijo ella.
Y él lo hizo, por supuesto. Nadie se enfrenta a Mamá Yaya.
—Maldita seas—le dije a ella y cogí una galleta. ¡Alabado sea el Señor, una galleta caliente! Siguió un bocado lento y delicioso con sabor a gloria—. Bendita seas, anciana. Bendita seas.
Maria dijo:
—Alex está un poco sordo últimamente, Yaya. Está demasiado ocupado investigando unos asesinatos que tiene entre manos. Le dije que Damon ya comía solo. Casi todo el rato, vaya. Cuando no está dando de comer a las paredes y al techo.
Yaya asintió.
—Come solo todo el rato. A menos que quiera pasar hambre el niño. ¿Quieres pasar hambre, Damon? No, claro que no, cariño.
Maria empezó a reunir sus papeles del día. El día anterior se había quedado trabajando en la cocina hasta después de medianoche. Era trabajadora social municipal y llevaba tantos casos como para parar un tren.
Cogió del colgador que había junto a la puerta trasera, además de su sombrero favorito, un pañuelo violeta que combinaba con el resto de su indumentaria predominantemente negra y azul.
—Te quiero, Damon Cross.—Se acercó apresurada y besó a nuestro hijo—. Y a ti, Jannie Cross. A pesar de la noche que nos has dado.—Le dio a Jannie un par de besos en cada mejilla.
Y luego cogió a Yaya por banda y le dio un beso.
—Y a ti también te quiero.
Yaya sonrió como si acabaran de presentarle a Cristo en persona o a la Virgen tal vez.
—Y yo a ti, Maria. Eres un milagro.
—Yo no estoy aquí—dije desde mi puesto de escucha de la puerta de la cocina.
—Ah, eso ya lo sabemos—dijo Yaya.
Antes de poder irme a trabajar, yo también tuve que besar y abrazar a todo el mundo y repartir «tequieros». Sería cursi, pero no dejaba de sentar bien, y era un corte de mangas a quienes piensan que una familia ocupada y con mil agobios no puede disfrutar del amor y la diversión. Nosotros, desde luego, teníamos de eso a carretadas.
Capítulo 8
COMO CADA MAÑANA, llevé a Maria en coche hasta su trabajo en el proyecto de viviendas de Potomac Gardens. Estaba a sólo quince o veinte minutos de la calle Cuatro, de todos modos, y nos permitía pasar un rato a solas.
Íbamos en el Porsche negro, la última evidencia del dinero que hice a lo largo de tres años de ejercicio privado de la psicología antes de pasarme a plena dedicación al Departamento de Policía del D.C. Maria tenía un Toyota Corolla blanco que a mí no me gustaba mucho, pero a ella sí.
Parecía que estuviera en algún otro sitio mientras avanzábamos por la calle G aquella mañana.
—¿Estás bien?—pregunté.
Se rió y me guiñó el ojo como hacía ella.
—Un poco cansada. Me siento bastante bien, considerando las circunstancias. Ahora mismo estaba pensando en un caso que estuve estudiando anoche, como favor a Maria Pugatch. Se trata de una estudiante de la Universidad George Washington. La violaron en el aseo de caballeros de un bar de la calle M.
Fruncí el ceño y sacudí la cabeza.
—¿Hay otro estudiante implicado?
—Ella afirma que no, pero no quiere decir mucho más.
Arqueé las cejas.
—¿Así que probablemente conocía al violador? ¿Un profesor, tal vez?
—La chica asegura que nada de eso, Alex. Jura que no lo conocía.
—¿La crees?
—Me parece que sí. Claro que yo soy confiada y crédula, eso también. Parece una chica tan tierna…
No quería pasarme metiendo las narices en los asuntos de Maria. No era algo que nos hiciéramos el uno al otro o, al menos, nos esforzábamos bastante por evitarlo.
—¿Hay algo que quieras que haga?—pregunté.
Maria negó con la cabeza.
—Estás muy ocupado. Hoy volveré a hablar con Marianne, la chica. A ver si consigo que se me abra un poco.
Un par de minutos después aparqué enfrente del proyecto de viviendas de Potomac Gardens, en la calle G, entre la Trece y Penn. Maria se había presentado voluntaria para venir aquí, dejando un trabajo mucho más cómodo y seguro en Georgetown. Creo que quiso venir porque había vivido en Potomac Gardens hasta los dieciocho, cuando se mudó a Villanova.
—Un beso—dijo Maria—. Necesito un beso. De los buenos. Nada de besitos en la mejilla. En los labios.
Me incliné y la besé, y luego volví a besarla. Nos morreamos un rato en el asiento delantero, y no pude evitar pensar en lo mucho que la quería, en la suerte de tenerla. Y lo que era aún mejor: sabía que Maria sentía lo mismo por mí.
—Tengo que irme—dijo por fin, y se escurrió fuera del coche. Pero luego volvió a asomarse al interior—. Puede que no lo parezca, pero soy feliz. Soy muy feliz.
Y luego ese guiñito suyo otra vez.
Observé a Maria subir hasta arriba de la empinada escalinata de piedra del edificio de apartamentos en que trabajaba. Odiaba verla marcharse, y lo mismo me pasaba, como quien dice, cada mañana.
Me pregunté si se volvería a mirar si ya me había ido. Entonces lo hizo; vio que seguía allí, sonrió y me hizo adiós agitando la mano como una loca, o al menos como alguien locamente enamorado. Luego desapareció en el interior del edificio.
Hacíamos lo mismo prácticamente todas las mañanas, pero yo no me cansaba nunca, sobre todo de ese guiño de Maria. «Nadie va a quererte nunca como te quiero yo».
No lo ponía en duda ni por un instante.
Capítulo 9
POR AQUEL ENTONCES, yo era un detective bastante destacado: me movía mucho, controlaba, estaba al loro. De ahí que empezaran ya a tocarme más casos difíciles y sonados de los que en justicia me habrían correspondido. El último no era uno de ésos, desafortunadamente.
Por lo que sabía el Departamento de Policía de Washington, la Mafia italiana no había operado nunca a gran escala en el D.C., probablemente debido a tratos a los que hubiera llegado con ciertas agencias como el FBI o la CIA. Hacía poco, sin embargo, que las cinco familias se habían reunido en Nueva York y habían acordado hacer negocios en Washington, Baltimore y algunas zonas de Virginia.
Como no era de extrañar, a los jefes de la delincuencia local no les había hecho gracia esta nueva política, en particular a los asiáticos que controlaban el tráfico de cocaína y heroína.
Un cacique chino de la droga llamado Jiang An-Lo había ejecutado a dos emisarios de la Mafia italiana hacía una semana. Una jugada poco afortunada. Y según algunas informaciones, la Mafia de Nueva York había enviado a un sicario de primera fila, o posiblemente a un equipo de sicarios, para ocuparse de Jiang.
Me había enterado de esto en el curso de una reunión informativa matinal de una hora en el cuartel general de la policía. Ahora John Sampson y yo nos dirigíamos en coche al centro de operaciones de Jiang An-Lo, un dúplex situado en una fila de adosados, en la esquina de la Dieciocho con M, en el distrito Noreste. Éramos uno de los dos equipos de detectives asignados al turno de vigilancia de la mañana, lo que entre nosotros llamábamos «Operación Control de Escoria».
Habíamos aparcado entre la Diecinueve y la Veinte y dado comienzo a nuestra vigilancia. El adosado de Jiang An-Lo estaba descolorido, con la pintura amarilla desconchada, y desde el exterior tenía un aspecto destartalado. Había un patio repleto de basura, que parecía caída de una piñata reventada. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas con contrachapado o planchas de hojalata. Sin embargo, Jiang An-Lo era un pez gordo del narcotráfico.
El día empezaba a caldearse, y un montón de gente del vecindario había salido a pasear o se congregaba en las escaleras de entrada de las casas.
—¿En qué andan metidos los hombres de Jiang? ¿Éxtasis, heroína?—preguntó Sampson.
—Añade un poco de polvo de ángel. Se distribuye a lo largo de la Costa Este: el D.C., Filadelfia, Atlanta, Nueva York, arriba y abajo. Viene siendo una operación muy rentable, que es por lo que los italianos quieren meter baza. ¿Qué te parece la designación de Louis French como jefe de la Agencia?
—No conozco al tío. Pero lo han designado, así que no debe de ser el hombre satisfactorio.
Reí ante la verdad que había en la salida de Sampson; luego nos agazapamos a esperar a que un grupo de matones de la Mafia se presentara e intentara eliminar a Jiang An-Lo. En el caso de que nuestra información fuera exacta, claro.
—¿Sabemos algo del sicario?—preguntó Sampson.
—Se supone que es un irlandés—dije, y miré a Sampson para ver su reacción.
Él arqueó las cejas; luego se volvió hacia mí.
—¿Y trabaja para la Mafia? ¿Cómo es eso?
—Parece ser que el tío es muy bueno—aclaré—. Y que está loco, además. Lo llaman el Carnicero.
A todo esto, un viejo muy encorvado había empezado a cruzar la calle M mirando concienzudamente a izquierda y derecha. Iba fumando un cigarrillo con gran parsimonia. Se cruzó con un tipo blanco y chupado que llevaba un bastón de aluminio colgado del codo. Los dos peatones renqueantes se saludaron solemnemente con la cabeza, en mitad de la calle.
—Vaya par de personajes—dijo Sampson, y sonrió—. Así nos veremos nosotros algún día.
—Tal vez. Si tenemos suerte.
Y entonces Jiang An-Lo decidió hacer su primera aparición del día.
Capítulo 10
JIANG ERA ALTO y parecía casi consumido. Lucía una barbita de chivo, negra y descuidada, que le colgaba sus buenos veinte centímetros por debajo del mentón.
El señor de la droga tenía fama de ser taimado, competitivo y sanguinario, esto último a menudo sin necesidad, como si todo aquello no fuera para él más que un juego, peligroso y a lo grande. Había crecido en las calles de Shanghái, después se trasladó a Hong-Kong, luego a Bagdad y, finalmente, a Washington, donde reinaba sobre varios barrios como un señor de la guerra chino del Nuevo Mundo.
Recorrí con la vista la calle M en busca de señales de peligro. Los dos guardaespaldas de Jiang parecían alerta, y me pregunté si lo habrían puesto sobre aviso; y de ser así, ¿quién? ¿Alguno de los miembros del Departamento de Policía que tenga en nómina? Era posible, decididamente.
También me preguntaba si ese asesino irlandés sería tan bueno como decían.
—¿Nos han visto ya los guardaespaldas?—dijo Sampson.
—Me figuro que sí, John. Estamos aquí como factor disuasorio más que otra cosa.
—¿Nos habrá visto también el sicario?—preguntó.
—Si es que está aquí. Por poco bueno que sea, si hay un sicario, probablemente también nos ha visto.
Cuando Jiang An-Lo estaba a mitad de camino a un reluciente Mercedes negro aparcado en la calle, otro coche, un Buick LeSabre, giró por la calle M. Aceleró, haciendo rugir el motor y rechinar los neumáticos al quemarlos contra el pavimento.
Los guardaespaldas de Jiang se dieron la vuelta hacia el coche, que seguía acelerando. Los dos habían sacado las pistolas. Sampson y yo abrimos violentamente las puertas de nuestro coche.
—Disuasorio, por mis cojones—masculló él.
Jiang vaciló, pero sólo por un instante. Luego empezó a caminar a grandes zancadas desgarbadas, casi como si estuviera intentando correr con una falda tobillera, en dirección al adosado del que acababa de salir. Se habría figurado, acertadamente, que continuaría en peligro si seguía adelante y llegaba al Mercedes.
Pero todo el mundo estaba confundido. Jiang, los guardaespaldas, Sampson y yo.
Los disparos vinieron de detrás del narcotraficante, de la dirección opuesta de la calle.
Tres sonoros estallidos de arma larga.
Jiang cayó y se quedó tendido en la acera, completamente inmóvil. Le manaba sangre de un lado de la cabeza como por un surtidor. Dudaba que estuviera vivo.
Di media vuelta y miré a la azotea de un edificio de piedra roja conectado con más azoteas que flanqueaban el otro lado de M.
Vi a un hombre rubio, que hizo una cosa rarísima: nos dedicó una reverencia. No podía creerme lo que acababa de hacer. ¿Una reverencia?
Entonces se agachó tras un parapeto de ladrillo y desa-pareció de nuestra vista por completo.
Sampson y yo cruzamos la calle M a la carrera y entramos en el edificio. Subimos las escaleras de cuatro en cuatro escalones, a toda prisa. Cuando llegamos a la azotea, el tirador había desaparecido. No se veía a nadie por ninguna parte.
¿Había sido el sicario irlandés? ¿El Carnicero? ¿El sicario de la Mafia llegado de Nueva York?
¿Quién coño podía haber sido si no?
Aún no podía creer lo que había visto. No sólo que hubiera alcanzado a Jiang An-Lo con tanta facilidad, sino que hubiera hecho una reverencia tras su actuación.
Capítulo 11
AL CARNICERO LE resultó fácil mezclarse con los estudiantes que se pavoneaban por el campus de la Universidad George Washington. Iba vestido con vaqueros y una camiseta arrugada y gris que decía «Sección de Atletismo», y exhibía una baqueteada novela de Asimov. Se pasó la mañana leyendo Fundación sentado en varios bancos, controlando a las universitarias, pero pendiente sobre todo de si veía a Marianne, Marianne. Vale, era un poco obsesivo. Ése era el menor de sus problemas.
Cierto era que la chica le gustaba y llevaba ya veinticuatro horas vigilándola, y por eso había llegado ella a partirle el corazón. Se había largado y callado la boca. Lo sabía a ciencia cierta, porque la había oído hablar con Cindi, su mejor amiga, sobre una «consejera» con la que se había visto unos días antes. Después había vuelto para una segunda sesión de «consejo», en contra de sus órdenes y advertencias expresas.
Un error, Marianne.
Después de su muy selecta clase de las doce sobre literatura inglesa del siglo XVIII, Marianne, Marianne dejó el campus, y él la siguió, camuflado en un grupo de al menos veinte estudiantes. Supo enseguida que se dirigía a su apartamento. Perfecto.
Podía ser que no tuviera más clases ese día, o bien que tuviera un hueco de varias horas entre clases. Lo mismo le daba una cosa que otra. Había roto las reglas y tenía que ocuparse de ella.
En cuanto supo adónde iba, decidió adelantársele. Como estudiante de último curso, le estaba permitido vivir fuera del campus y compartía un pisito de dos habitaciones con la joven Cindi en la calle Treinta y nueve, esquina con Davis. Era una cuarta planta sin ascensor y no tuvo ningún problema para entrar. La puerta principal tenía una cerradura de llave. Menudo chiste.
Decidió ponerse cómodo mientras esperaba, así que se desnudó, se quitó los zapatos y toda la ropa. En realidad, porque no quería manchársela de sangre.
Entonces esperó a la muchacha, leyó su libro un rato, estuvo haciendo tiempo. En el momento en que Marianne entró en su habitación, el Carnicero la agarró con ambos brazos y le puso el bisturí bajo la barbilla.
—Hola, Marianne, Marianne—susurró—. ¿No te dije que no hablaras?
—No se lo he contado a nadie—dijo ella—. Por favor.
—Mientes. Te dije lo que ocurriría, hasta te lo enseñé.
—No lo he contado. Te lo prometo.
—Yo también hice una promesa, Marianne. Por los ojos de mi madre.
Súbitamente, hizo un tajo de izquierda a derecha en la garganta de la universitaria. A continuación le hizo otro tajo en sentido contrario. Mientras ella se retorcía en el suelo, ahogándose hasta morir, le hizo algunas fotos. Iban a quedarle de concurso, desde luego. No quería olvidar nunca a Marianne, Marianne.
Capítulo 12
A LA NOCHE siguiente, el Carnicero seguía en el D.C. Sabía lo que estaba pensando Jimmy Sombreros, pero Jimmy era demasiado cobarde y tenía suficiente instinto de supervivencia como para no preguntarle: «¿Se puede saber qué coño estás haciendo ahora?» O: «¿Por qué seguimos en Washington?».
Lo cierto era que sí lo sabía. Estaba conduciendo un Chevrolet Caprice robado con las ventanillas ahumadas por el distrito de Washington conocido como Sureste, buscando una casa en particular, disponiéndose a matar de nuevo, y todo por culpa de Marianne, Marianne y esa bocaza suya.
Se había aprendido la dirección y calculaba que ya estaban cerca. Tenía que ocuparse de otro trabajito, y luego Jimmy y él podrían por fin salir zumbando de Washington. Caso cerrado.
—Las calles de por aquí me recuerdan a casa—soltó Jimmy Sombreros, sentado en el asiento del copiloto. Lo dijo como quien no quiere la cosa, tratando de aparentar que no le preocupaba que anduvieran dando vueltas por el D.C. tanto tiempo después de haberse cargado al chino.
—¿Y eso por qué?—preguntó el Carnicero, con la lengua firmemente plantada contra una mejilla. Sabía lo que iba a decir Jimmy. Lo sabía casi siempre. A decir verdad, el hecho de que Jimmy Sombreros fuera tan predecible le resultaba reconfortante, por lo general.
—Está todo que se cae a pedazos, ya sabes, ante nuestros propios ojos. Igualito que en Brooklyn. Y allí tienes el porqué. ¿Ves a esos negros campando por cada esquina, como quien dice? ¿Quién más podría vivir aquí? ¿Vivir así?
Michael Sullivan esbozó una sonrisa, pero no de satisfacción. Sombreros podía llegar a ser muy obtuso y a resultar irritante.
—Si los políticos quisieran, podrían arreglar este de-saguisado. No sería tan difícil, Jimmy.
—Joder, Mikey, lo tuyo es defender causas perdidas. Igual deberías meterte en política.—Jimmy Sombreros meneó la cabeza y se volvió a mirar por la ventanilla. Sabía cuándo no convenía seguir pinchándolo.
—¿Y no te estás preguntando qué coño hacemos aún aquí?—preguntó el Carnicero—. ¿No estás pensando que estoy más pirado que la última de las ratas de las casas de mierda de Coney Island? A lo mejor estás tentado de saltar del coche, de irte a la estación central y subirte a un tren de vuelta a Nueva York, Jimmy, compadre.
El Carnicero dijo esto sonriendo, así que Sombreros supo que probablemente no pasaría nada porque se riera él también. Probablemente. Pero el año pasado había visto a Sullivan matar a dos de sus «amigos», a uno con un bate de béisbol y a otro con una llave de fontanero. Había que andarse con cuidado en todo momento.
—¿Y qué hacemos aquí?—preguntó Sombreros—. Ya que deberíamos estar de vuelta en Nueva York.
El Carnicero se encogió de hombros.
—Estoy buscando la casa de un poli.
Sombreros cerró los ojos.
—Ay, Dios. Un poli no. ¿Por qué un poli?—Luego se cubrió la cara con el fedora—. No veo nada, no sé nada—masculló.
El Carnicero se encogió de hombros, pero el comentario le había hecho gracia.
—Tú confía en mí y ya está. ¿Alguna vez te he fallado? ¿Alguna vez me he pasado mucho de la raya?
Ante esto, los dos rompieron a reír. ¿Se pasaba mucho de la raya Michael Sullivan alguna vez? La pregunta era más bien si alguna vez no se pasaba mucho de la raya.
Les llevó veinte minutos más dar con la casa que buscaba. Era una de dos pisos, con tejado de doble vertiente, que parecía recién pintada, con flores en los alféizares de las ventanas.
—¿Aquí vive, el poli? No es tan mal sitio, la verdad. Se las ha arreglado guay.
—Sí, Jimmy. Pero estoy por entrar y revolvérsela un poco. Puede que use la sierra. Que saque algunas fotos.
Sombreros crispó el gesto.
—¿Seguro que es buena idea? De verdad, te estoy hablando en serio.
El Carnicero se encogió de hombros.
—Ya lo sé. Me doy cuenta, James. Te sale humo de la cabeza de tanto pensar.
—¿Sabemos cómo se llama el poli?—preguntó Sombreros—. No por nada.
—No por nada. El poli se llama Alex Cross.
Capítulo 13
EL CARNICERO APARCÓ cosa de una manzana más arriba, en la misma calle Cuatro; entonces salió del coche y caminó apresuradamente de vuelta a la acogedora casa de la que el poli tenía el piso de abajo. Conseguir la dirección correcta le había resultado bastante fácil. Para algo tenía la Mafia lazos con los federales. Avanzó por un lateral a pasos largos, tratando de no ser visto, pero no preocupado por que le vieran. En estos barrios, la gente no hablaba de lo que veía o dejaba de ver.
Este trabajo lo iba a despachar rápidamente. Entrar y salir de la casa, cuestión de segundos. Luego, a volver a Brooklyn, a cobrar su último trabajo y celebrarlo.
Pasó pisando por un frondoso macizo de diamante que rodeaba el porche trasero y se encaramó arriba. Entró tranquilamente por la puerta de la cocina, que gimió como un animal herido.
De momento, ningún problema. Había entrado en el lugar con toda facilidad. Se figuró que el resto sería también coser y cantar.
Nadie en la cocina.
¿Nadie en casa?
Entonces oyó llorar a un bebé y sacó su Luger. Tanteó el bisturí en su bolsillo izquierdo.
Este imprevisto era prometedor. Con un bebé en casa, la gente se volvía descuidada. Ya se había cargado a más de un tipo de esta manera en Brooklyn y en Queens. A un chivato de la Mafia lo había cortado en pedacitos en su propia cocina y luego había llenado con ellos la nevera familiar a modo de mensaje.
Atravesó un corto pasillo, moviéndose como una sombra. No hizo el menor ruido.
Luego asomó la cabeza por el saloncito, el cuarto de estar, lo que coño fuese.
Aquello no era precisamente lo que esperaba encontrarse. Un hombre alto, bien parecido, cambiándoles los pañales a dos críos pequeños. Y al tío parecía dársele bien, además. Sullivan se daba cuenta porque años antes había estado a cargo de tres mocosos, sus hermanos, en Brooklyn.
—¿Eres la señora de la casa?—preguntó.
El tipo levantó la vista y no pareció asustarse de él. Ni siquiera parecía sorprendido de que el Carnicero estuviera en su casa, pese a que tenía que haberse quedado de piedra, y probablemente tendría miedo. Era el detective Alex Cross. Conque no cabía duda de que el poli tenía un par de cojonazos, en todo caso. Desarmado, cambiándoles los pañales a sus hijos, pero demostrando entereza, auténtico carácter.
—¿Quién eres?—preguntó el detective Cross, casi como si dominara la situación.
El Carnicero cruzó los brazos, ocultando el arma a los críos. Diantre, a él los niños le gustaban. Era con los adultos con quienes tenía un problema. Como su viejo, por poner un ejemplo flagrante.
—¿No sabes por qué estoy aquí? ¿Ni idea?
Continues...
Excerpted from Alex Cross by James Patterson Copyright © 2012 by James Patterson. Excerpted by permission.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.